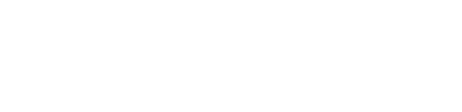Delirio es lo que sentí al ver Moana, la 56ª epopeya animada de Disney sobre la lucha de una tribu polinesia por sobrevivir y la joven (no es una princesa, ella dice) que los saca de la crisis. Es asombrosamente bella, convincente y conmovedora. La animación nunca ha tenido un aspecto tan magnífico, y la historia es apasionante de principio a fin.
- Lea también: Canal conservador invierte millones en enfrentar adoctrinamiento de Disney
- Lea también: Disney permite el racismo de sus aliados ideológicos izquierdistas
También ofrece esa cosa especial que busco en las películas: una narración que me haga pensar en cuestiones de economía política. Hablaremos de ello más adelante.
Me complace comprobar que los espectadores están de acuerdo: Moana ha recibido grandes elogios y está llamada a ser tan rentable como cualquier película de su clase. Pero su popularidad me sorprende un poco: trata de una época, un mundo, una tradición y una gente completamente desconocidos para la mayoría del público estadounidense, y se estrena en una época en la que supuestamente todo gira en torno a la reacción nacionalista contra el multiculturalismo.
La atención a la autenticidad cultural en Moana es escrupulosa hasta el punto de ser inflexible, afectando incluso a las voces de los personajes y al dibujo de sus caras y cuerpos. Sólo reconocí algunos de los símbolos y la mitología gracias a mi visita a Nueva Zelanda y al encuentro con la simbología maorí. De lo contrario, me habría perdido por completo.
Pero he aquí un homenaje a ciertos rasgos universales de la humanidad. Necesitamos cobijo. Buscamos seguridad. Necesitamos sustento. Tejemos historias para dar cuenta de características aleatorias del mundo que desafían toda explicación. Tenemos madres y padres que intentan enseñar a sus hijos, pero los niños tienen voluntad propia y siguen su propio camino.
En otras palabras, Moana nos ofrece el tipo adecuado de multiculturalismo: la oportunidad de desarrollar la capacidad de empatizar con personas completamente distintas de nosotros, pero que se enfrentan a problemas y dificultades no diferentes de los nuestros.
¿Es esto comunismo? No
Hablemos ahora de la economía de Moana. Esta tribu vive en una pequeña isla (probablemente la actual Samoa Americana) que parece satisfacer todas sus necesidades. Hay suficientes cocos, pescado, frutas y recursos para dar cobijo a todos. Trabajan en comunidad para cosechar y mantenerse. Se nos dice que lo tienen todo en común.
¿Estamos asistiendo al desarrollo de un mito rousseauniano sobre el estado de naturaleza? No lo creo. Tienen viviendas privadas, privadas en el sentido de que “esto es suyo” y “aquello es de ella”. Pero los principales recursos de la isla no tienen títulos de propiedad. Los antropólogos culturales competentes han documentado muchos casos de este tipo en tribus pequeñas. Cuando la naturaleza proporciona suficientes recursos disponibles para alimentar a todos, no hay necesidad funcional de desarrollar la propiedad privada como tecnología en el sentido en que la concebimos hoy. En otras palabras, no se trata de comunismo, sino de un mero reconocimiento social de la abundancia de la isla.
El lado negativo de los bienes comunes
En la película, los encargados de recoger los cocos descubren que una plaga los ha arruinado. El mismo día, los pescadores regresan con las redes vacías. Intentan pescar en otras partes de la isla sin resultados. La comida en general parece agotarse. La gente entra en pánico y exige respuestas al jefe de la tribu.
Mi pensamiento inmediato corrió hacia la teoría de la “tragedia de los comunes”. Esta tribu tenía mucho éxito, pero la naturaleza no puede satisfacer las necesidades humanas sin límites. En algún momento, el sobrepastoreo, la sobrepesca, la sobreexplotación y el consumo excesivo conducen a la escasez. Sin la inversión de capital, la complejización de la división del trabajo, la aparición de la economía monetaria y (sobre todo) la seguridad de la propiedad privada, la humanidad no puede sobrevivir con una población creciente y unos recursos cada vez menores.
Los isleños creen estar experimentando lo mismo que otros en otras islas: una súbita pérdida de prosperidad. ¿Cómo explicarlo? No hay ningún Adam Smith para dar una respuesta científica.
Aquí es donde empieza el tejido de mitos. Se cree que todas las islas fueron creadas por la diosa Te Fiti, que creó la vida y la tierra a partir de su poderoso corazón. Un día, el semidiós Maui robó el corazón, pensando que lo regalaría a la humanidad. Pero inmediatamente, la isla se volvió oscura y comenzó a extenderse una plaga. Entonces pierde el corazón en el océano.
Mil años después, esta plaga ha llegado a la isla donde vive Moana Waialiki. Ella es la elegida por el océano para encontrar a Maui y ayudarle a devolver el corazón a su legítimo dueño.
Es una bella historia, y es aproximadamente exacta en lo que se refiere a los antiguos mitos de estos pueblos nativos (aunque algunos críticos han denunciado la caricatura del semidiós Maui).
Todo mito tiene una razón de ser. No se fabrica sólo para entretener. Está diseñado para dar cuenta de realidades que desafían cualquier otra explicación.
Mi pensamiento inmediato al verla fue exactamente éste. El hermoso mito que forma la trama de “Moana” era un sustituto del pensamiento económico moderno. La tribu sufrió una tragedia de los comunes. Necesitaban el capitalismo. Pero la transición de la propiedad común a la propiedad privada significaría también un cambio cultural drástico, y no había tiempo para eso: necesitaban comida ya.
De isla en isla
A Moana se le advierte que nunca vaya más allá del arrecife, pero descubre una cueva oculta llena de barcos, lo que indica que su pueblo no es un mero habitante de una isla. Antes eran viajeros que iban de isla en isla en busca de aventuras. Esto también concuerda con los datos antropológicos. Los nativos de esta región se desplazaban de un lugar a otro, y mi ingenua mente siempre se preguntó por qué. Esta película da la respuesta: se desplazaban para encontrar recursos cuando se enfrentaban a la escasez.
Al fin y al cabo, no es un vago anhelo de aventura lo que lleva a tribus enteras a surcar los mares en pequeñas embarcaciones. Es el miedo económico a morir de hambre, y eso, a su vez, se debe a un fracaso institucional a la hora de desarrollar normas sociales que delimiten los derechos de propiedad.
Nótese este hecho crítico: el sufrimiento de todas las islas comenzó con la violación de la propiedad de Te Fiti sobre su propio corazón. De ese crimen derivaron todos los demás. El pecado tenía que ser propiciado. En la versión Disney del mito -¡spoiler esperado! – la diosa recupera su corazón y utiliza sus poderes para extender la abundancia por todas las islas de la Tierra.
El corazón de Te Fiti era una metáfora adecuada de lo que se descubrió en Europa a finales de la Edad Media y después: la mejor y más pacífica forma de satisfacer las necesidades de todos es mediante el cambio institucional, no mediante viajes, luchas y pánicos, sino mediante la aparición de la economía de mercado que genera nueva riqueza para alimentar a una población creciente.
La economía de mercado comienza con la propiedad privada, y está claro que Te Fiti es una fan, como vemos cuando restaura tan benévolamente el gran garfio mágico del semidiós Maui. Sólo él lo tiene en sus manos, para su deleite y el nuestro.
Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org
 English Version
English Version