EnglishSalvador Sánchez Cerén, quien fue un guerrillero en los años ochenta, acaba de ganar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de El Salvador por un margen realmente exiguo: obtuvo un 50.1% de los votos frente a su contrincante del partido Arena, Norman Quijano, quien sacó un 49.9% de los sufragios. Esto significa que, en más de tres millones de votos, la diferencia total a favor del izquierdista Sánchez Cerén fue de unos 6,000 votos. Un margen que da para toda clase de dudas y que ha hecho que ARENA denunciase irregularidades que habrían favorecido al oficialista.
El resultado apuntado, sin embargo, ha quedado como firme y el ex guerrillero será el próximo presidente del país centroamericano. Sánchez, en sus primeras declaraciones, se ha mostrado conciliador, ajeno al discurso revolucionario de otros tiempos, lo que augura probablemente una presidencia más parecida a la del uruguayo Mujica o la brasilera Rousseff, un izquierdismo moderado que no se parecerá al de Maduro en Venezuela. Estas son buenas noticias para los salvadoreños, por supuesto, aunque no es el punto que deseamos destacar en este artículo.
Lo que resulta preocupante es que, por una diferencia que no llega al dos por mil –dos votantes de cada mil– un país de América Latina pueda emprender un curso sin retroceso, como el que sigue Venezuela, y que ha llevado a esa nación a niveles de pobreza y de violencia que resultan alarmantes. No está de más recordar que Hugo Chávez ganó la presidencia con un 56% de los votos, una proporción importante, sin duda alguna, pero a partir de la cual llegó con facilidad a crear el régimen de opresión que hoy padecen los venezolanos.
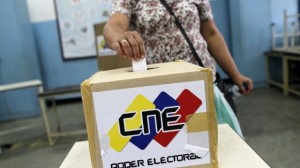
Parece así válido preguntarse: ¿y el otro 44%? Los tres millones de sufragios que recibió la oposición quedaron casi sin representación alguna, arrinconados políticamente desde 1999. La democracia, como se la concibe en nuestras tierras, implica que quien obtiene un voto más que su oponente “se lleva todo”, queda con un poder que, si lo desea, se convierte en absoluto.
Tal vez a algunos lectores les parezca que exagero generalizando a partir de un sólo caso puntual que ha seguido un desarrollo que, por así decir, resulta bastante particular. Pero ese es el argumento que utilizan los presidentes de la región para apuntalar y justificar al represivo régimen de Nicolás Maduro: aluden a la “legitimidad de origen” como si, por ganar una elección, se tuviera derecho a todo. Un caso típico de esta manera de concebir las cosas lo constituye el de la presidente Bachelet, que parece olvidarse de los derechos humanos cuando los gobiernos son de izquierda, o el de la mandataria de Argentina, que no protestó cuando los disturbios de fines de 2001 obligaron a renunciar al presidente De la Rúa, pero que ahora justifica los abusos represivos de su colega venezolano.
La lista es larga, y no queremos abusar de la paciencia del lector, pero fácilmente se comprenderá que hay una oscura doble moral cuando se critica sin piedad y se busca juzgar a los dictadores que combatieron la subversión pero –por ejemplo– se defiende y legitima a la “monarquía comunista” de los hermanos Castro en Cuba.
La democracia, en última instancia, no es otra cosa que un método para resolver por la vía cuantitativa las diferencias que inevitablemente se producen en una sociedad. Ante la pregunta de ¿quién debe gobernar en democracia? se apela a este método simple, que evita en la gran mayoría de los casos las confrontaciones violentas. Pero nada nos dice acerca de cómo se ha de gobernar, de las limitaciones del poder político, de las instituciones que garantizan las libertades ciudadanas y la relación entre gobernantes y gobernados.
Sin todo esto, sin instituciones que eviten la concentración del poder, la democracia se convierte en una trampa que puede arrojar casi cualquier resultado: desde la libertad y estabilidad de los países nórdicos hasta los terribles ejemplos de Hitler y una larga lista de tiranuelos latinoamericanos.
Quien acepta todo a un gobernante por el simple hecho de haber ganado una elección termina, como en el caso de Venezuela actual, legitimando cualquier brutal dictadura. Quien llama a intervenir –como la OEA– ante casos complejos como los del pasado reciente en Honduras o en Paraguay, pero se abstiene de tomar partido frente a la violencia de los paramilitares venezolanos, pierde toda legitimidad moral y se convierte, como ya ha sucedido, en una parodia de organismo regional, en un simple teatro donde los gobiernos de todo tipo se apoyan unos a otros. Mal está nuestra América si no responde, con claridad y con fuerza, ante una situación como la venezolana, que puede encaminarse pronto hacia una verdadera guerra civil.
 English Version
English Version










