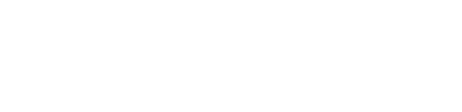English¿A cuánto ascienden los fondos destinados a la intervención extranjera en Venezuela?
El gobierno venezolano y sus partidarios afirman reiteradamente que los Estados Unidos ha destinado millones de dólares para derrocar al gobierno socialista de Venezuela. Sin embargo, este argumento, además de ser estratégicamente selectivo, deja de lado dos puntos muy relevantes: en primer lugar, no tiene en cuenta el hecho de que Estados Unidos también ha financiado y apoyado iniciativas que han beneficiado significativamente al régimen venezolano; en segundo lugar, evade cualquier discusión del controversial tema del interés que tiene Cuba en que se mantenga el chavismo en el poder, dados los miles de millones de dólares con los que el régimen venezolano beneficia a la isla.
El destacar estos puntos históricos y analíticos añade otra dimensión al debate sobre la intervención extranjera en Venezuela. También aumenta la relevancia de lo que el intelectual progresista y analista de América Latina Nikolas Kozloff reconoce ‒lo cual dice mucho a su favor‒ como “un debate incómodo para la izquierda”.
El (contradictorio) mensaje sobre la intervención de Estados Unidos en el extranjero
En un nuevo artículo en el que se recicla la retórica de siempre, Eva Golinger afirma que el gobierno de los Estados Unidos invierte millones de dólares para apoyar el cambio de régimen en Venezuela.
Golinger, una abogada y autora basada en Venezuela que nació en Estados Unidos, dice que las agencias federales de ayuda internacional basadas en Washington, DC enviaron US$14 millones a los grupos opositores en Venezuela en 2013 y 2014. Esto se suma a más de US$100 millones que Golinger dice fueron canalizados a grupos de la oposición en Venezuela desde 2000 hasta 2010 con el propósito de desestabilizar el gobierno socialista de Hugo Chávez, predecesor del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Basándose en documentos que obtuvo a través de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos y Wikileaks, Golinger afirma que la financiación procedente tanto de la Fundación Nacional de Estados Unidos para la Democracia (NED) como de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a los miembros de la oposición venezolana, son pruebas contundentes del compromiso de Washington con el cambio de régimen en Venezuela.
Esta opinión es compartida por algunos de los más abiertos defensores del régimen venezolano en Estados Unidos, incluyendo a Mark Weisbrot, del Centro para la Investigación Económica y Política en Washington, DC, George Ciccariello-Maher, de la Universidad de Drexel en Filadelfia, y Miguel Tinker Salas de Pomona College de California.
Pero esta narrativa, aunque es muy popular, posiblemente oculta tanta información como la que expone.
El gobierno venezolano y sus partidarios han extraído más capital político de la financiación de Estados Unidos en Venezuela que lo que Washington o Caracas quisieran admitir, tanto en términos de la pose defensiva a la que esta financiación invita y, paradójicamente, en términos de la legitimidad que algunos aspectos de su aplicación han conferido al régimen bolivariano.
Hay que tomar en cuenta que los argumentos que defienden al gobierno venezolano contra las acusaciones de autoritarismo (en el mejor de los casos) y de totalitarismo (en el peor de los casos) tienden a centrarse en dos afirmaciones fundamentales: a saber, que en Venezuela hay una democracia robusta y una prensa sin restricciones. Para fundamentar estas afirmaciones, los defensores del régimen a menudo citan los estudios del panorama electoral y mediático de Venezuela llevados a cabo por el Centro Carter, con sede en Estados Unidos (véase, por ejemplo, aquí, aquí, y aquí).
Pero lo que casi nunca se menciona, es que el Centro Carter recibió por lo menos cinco donaciones de USAID para apoyo organizativo y observación electoral en Venezuela durante el gobierno de Chávez.
Esto deja a los defensores del régimen venezolano en la incómoda posición de apelar a la afirmación de que el dinero del Gobierno estadounidense está apoyando a un cambio de régimen en Venezuela, y al mismo tiempo argumentar que la legitimidad del régimen venezolano se evidencia por la evaluación positiva de una organización apoyada financieramente por fondos del gobierno de Estados Unidos.
Cuando se le cuestiona sobre este punto, Golinger ‒sin discutir las evaluaciones anteriores del régimen venezolano llevadas a cabo por el Centro Carter‒ sugiere que la financiación del gobierno de los Estados Unidos interfiere con la objetividad.
“Mi opinión personal”, escribe, “es que los fondos de USAID, que es dinero de los contribuyentes, no deben ser utilizados para este tipo de intervenciones, sino solo con fines de ayuda estrictamente humanitaria…”.
Esta distinción explica por qué Golinger encabezó las reformas constitucionales para prohibir la financiación extranjera de grupos con “objetivos políticos” en Venezuela (una iniciativa conocida popularmente como la “Ley Golinger“). Pero deja totalmente abierta la pregunta de por qué el interés que Cuba tiene en la supervivencia de un régimen que beneficia a la isla con miles de millones de dólares no debería ser sometido al mismo tipo de escrutinio.
Cambiándole el nombre a la intervención extranjera
Según Moisés Naím, asociado senior de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Estados Unidos y ex ministro de Comercio e Industria de Venezuela, el rol desproporcionado de Cuba en los asuntos de Venezuela es “uno de los desarrollos geopolíticos menos difundidos de los últimos tiempos”.
Los acuerdos entre el régimen venezolano y el gobierno de Cuba valen miles de millones de dólares al año: además de desplegar personal clave en las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia de Venezuela y gestionar el Sistema de Identificación, Migración e Inmigración (SAIME), el gobierno cubano suministra a Venezuela decenas de miles de personas al servicio del mandato político de la Revolución Bolivariana.
Desde cualquier ángulo que se le mire, se trata de un acuerdo económico deficitario para Venezuela. Pero políticamente, tiene una alta importancia estratégica.
Además de haber “perfeccionado el arte de dirigir exitosamente un estado policial represivo”, explica Naím, la inteligencia cubana “tiene una larga historia de intervención en los países de América Latina, y de manipulación política o ‘neutralización’ física o moral de sus oponentes”.
Los defensores del régimen venezolano tienden a despolitizar el papel del gobierno cubano en la Revolución Bolivariana, recurriendo a un discurso de “solidaridad” que utiliza términos especiales para referirse al personal cubano; es decir, que los caracteriza como médicos, trabajadores sociales, maestros, entrenadores deportivos, etc.
Este relato coincide en general con la insistencia de Golinger en que la ayuda gubernamental transfronteriza sólo es legítima cuando tiene fines humanitarios, no políticos.
Pero esto evita cualquier discusión sobre el apoyo cubano en inteligencia, asuntos militares y logísticos al gobierno de Venezuela, incluyendo el despliegue de hasta 30.000 cederristas (miembros de los infames grupos de vigilancia barrial de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución), quienes se dedican específicamente a implementar esquemas de vigilancia política.
También evita abordar el hecho de que la lealtad política del personal cubano es instrumentalizada por el gobierno venezolano mediante prácticas altamente controversiales.
El relato de la “solidaridad” se complica aun más por la existencia de documentos de WikiLeaks (ver aquí, aquí, y aquí) que revelan que el personal cubano en Venezuela es sometido constantemente a la vigilancia y coacción, son obligados a participar en actividades políticas (por ejemplo, acudir a manifestaciones pro-gubernamentales y difundir propaganda del gobierno), y se les ha pedido falsificar datos para mostrar a los programas gubernamentales bajo una luz favorable. A algunos les han sido confiscados sus pasaportes; otros informan que miembros de su familia en Cuba fueron tomados como “rehenes” para asegurar que regresaran de Venezuela.
Mientras que los defensores del régimen venezolano describen a las misiones internacionalistas de Cuba en términos de “intercambios recíprocos no basados en el mercado“, los trabajadores sanitarios cubanos que han desertado del programa dicen que les han sometido a una esclavitud por deudas en Venezuela. El personal cubano recibe sólo alrededor del 10% de lo que el gobierno cubano recibe de Venezuela por sus servicios, y sólo cuando regresan a Cuba.
Tan pronunciadas son las preocupaciones sobre la manipulación política de personal cubano en Venezuela que han llamado la atención de intelectuales generalmente simpatizantes de los movimientos de la “nueva izquierda” en América Latina, entre ellos Nikolas Kozloff, que con razón observa: “La izquierda ha optado por seguir e informar sobre las revelaciones de WikiLeaks que avergüenzan a los Estados Unidos, haciendo caso omiso de los cables que muestran a naciones latinoamericanas aparentemente progresistas bajo una luz desfavorable”.
La desproporcionada “ayuda” de Cuba a Venezuela
Un médico cubano recientemente entrevistado por Al Jazeera dice que hay 70.000 cubanos en servicio activo en Venezuela, de 100.000 que según él han ido y venido desde 1999. Esta cifra se corresponde a grandes rasgos con las estimaciones de la oposición sobre la cantidad de personal cubano desplegado para apoyar el régimen venezolano.
Sin embargo, según informes oficiales sólo había 44.804 “trabajadores humanitarios” cubanos en Venezuela en el 2012. Más recientemente, se ha convertido en la norma del gobierno de Venezuela informar que hay “más de 30.000” trabajdores cubanos en Venezuela, una frase vaga que permite tergiversar la verdad a través de una omisión.
Dado que la empresa cubana Albet S.A. gestiona el sistema de identificación, migración e inmigración, hay preocupaciones razonables sobre la veracidad y la desconcertante imprecisión que rodea al número de cubanos desplegados en Venezuela.
Lo que está claro, sin embargo, es que el gobierno cubano destina una parte desproporcionada de su personal internacional en apoyo a la Revolución Bolivariana. En la actualidad, hay 50.000 trabajadores sanitarios cubanos destinados a nivel mundial, lo que implica que la participación “oficial” en Venezuela representa al menos el 60% del total: un despliegue impresionante a un país que por décadas ha sido clasificado como de renta media-alta.
Por supuesto, el envío de personal cubano a Haití no es tan rentable.
Plantear esta cuestión no implica desestimar que el personal cubano en Venezuela lleve a cabo un trabajo que es valorado por la población venezolana. De lo que se trata es de subrayar que cualquier análisis sólido de la intervención extranjera en Venezuela no puede ignorar el interés político y económico de Cuba en la supresión de un cambio político, incluso si esto significara violar las normas jurídicas internacionales.
El debate incómodo
Ante las acusaciones de “cubanización” de Venezuela, los defensores del régimen venezolano tienden a adoptar una de las dos cantinelas: se despolitiza el papel de Cuba en Venezuela mediante el montaje de una narrativa de “solidaridad”, o se ignora por completo para volver a centrar la atención sobre la intervención extranjera de los Estados Unidos.
Se puede argumentar, por supuesto, que la influencia del gobierno cubano en Venezuela no equivale a una intervención extranjera como tal, debido a que el régimen bolivariano fue “elegido democráticamente” (nótese la cita al Centro Carter), y por lo tanto tiene el consentimiento expreso de su gente para tomar decisiones discrecionales.
Sin embargo, este argumento es problemático para los defensores más destacados del régimen venezolano : Golinger, Weisbrot, Ciccariello-Maher y Tinker Salas han cuestionado públicamente la legitimidad de otros acuerdos intergubernamentales entre gobiernos democráticamente elegidos, incluyendo acuerdos militares pasados entre Estados Unidos y Colombia.
Calificando a Colombia como un “satélite” de los Estados Unidos, estos críticos han argumentado que tales acuerdos están motivados por el “espionaje” y representan un acto de “agresión“, críticas que no son demasiado diferentes de las preocupaciones planteadas hoy en día sobre el papel de Cuba en Venezuela.
A la luz de esto, parece razonable preguntarse si los defensores del régimen venezolano están verdaderamente interesados en el análisis de la intervención extranjera, o si ‒como parece ser el caso‒ se recurre simplemente a la retórica de la intervención en apoyo de una agenda anti Estados Unidos que tiene el beneficio adicional de ocultar el interés del gobierno cubano en la política venezolana, que representa miles de millones de dólares para la isla.
Contrariamente a lo que algunos podrían sugerir, abordar esta cuestión no es una jugarreta típica de la supuesta extrema derecha. El reciente artículo de opinión de Nikolas Kozloff para Al Jazeera demuestra que se puede ser crítico de la intervención de Estados Unidos en América Latina y aun así reconocer la legitimidad de las preocupaciones en torno al despliegue de personal cubano en Venezuela.
Como dice Kozloff, ésta puede ser una discusión incómoda para la izquierda.
Pero es una discusión que tendría que haber empezado hace mucho tiempo.
 English Version
English Version