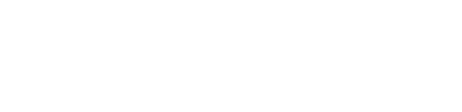A menos de un mes de asumir como presidente de Estados Unidos, Donald Trump apunta a ser el más polémico de la historia.
Una de sus mayores preocupaciones es el déficit comercial que su país tiene con el mundo y en particular con México y China.
El déficit con México fue de casi USD $60.000 millones en 2016 y para el presidente norteamericano esto demuestra que el acuerdo de libre comercio entre los dos países “benefició a un solo lado”.
Si lo que dice Trump fuera cierto, Argentina debería estar festejando: según el INDEC, la balanza comercial en 2016 arrojó un superávit de USD $2.128 millones.
- Lea más: Argentina: Ex vicepresidente kirchnerista procesado pero candidato a diputado
- Lea más: Delta ignora amenazas de Trump y mantiene interés por negocios en México
Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos se equivoca y, en este tema, su pensamiento tiene 241 años de retraso.
¿Por qué? Porque está 100 % en línea con lo que planteaban los tempranos mercantilistas antes de que Adam Smith publicara La Riqueza de las Naciones, en 1776, y sepultara su teoría.
Previo a dicha fecha, se creía que la riqueza de los países radicaba en la acumulación de oro y plata. Para lograr este objetivo, los gobiernos manipulaban el comercio internacional, restringiendo las importaciones para que la balanza comercial fuera positiva.
Fue Adam Smith quien primero expuso las falacias de este argumento:
“[Los argumentos mercantilistas] eran sofistas al suponer que preservar o aumentar la cantidad de metales preciosos requería más la atención del gobierno que preservar o aumentar la cantidad de cualquier otra mercancía útil que la libertad de comercio, sin tal atención, nunca no suministra en la cantidad adecuada”
Pasando en limpio, Smith sostenía que no es sensato que el gobierno busque aumentar la cantidad de metales preciosos y no la de, por ejemplo, el vino, o cualquier otro bien de la economía. El oro, la plata, o el dólar, no son más que bienes cuya cantidad estará siempre definida por la oferta y la demanda.
Entonces, ¿qué quiere decir que un país tenga un déficit comercial y que “pierda dólares”?. En términos sencillos, que la gente en ese país tiene más dólares de los que demanda y que decide, por ello, canjearlos por bienes y servicios en el mercado internacional.
En mi casa y en la tuya, todos los años tenemos un déficit comercial con el supermercado. Le damos más dinero del que él nos da a nosotros. Sin embargo, a cambio de nuestro dinero recibimos los bienes que deseamos para vivir. Ellos ganan dinero, nosotros bienes, y el intercambio genera riqueza para ambos.
Claro que si tenemos déficit comercial con todo el mundo, o sea que gastamos (en total) más de lo que ingresamos, alguien tiene que estar prestándonos la diferencia. Pero esto refleja que nuestros acreedores nos tienen confianza, lo que está lejos de ser algo negativo.
El déficit comercial, de nuevo, no es un problema, de la misma forma que el superávit no es una virtud. Lo que verdaderamente importa, en realidad, es el valor total del comercio. Y, con cerca de USD $5 billones comerciados, Estados Unidos es el verdadero campeón mundial en este rubro.
Volviendo al caso argentino, la balanza comercial dio positiva en 2016, pero las importaciones cayeron 6,9 %, reflejando la recesión que atravesó la economía. A su vez, nuestro comercio total se redujo en 2,7 %. ¿Cuál es la buena noticia?
Para analizar bien el estado de la economía, mejor olvidarnos del resultado comercial y preocuparnos por aumentar el volumen del comercio. Más comercio es más riqueza… en Estados Unidos, en la China, y también en Argentina.
 English Version
English Version