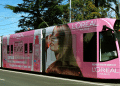Por Patrick Hannaford and Sarah Larson
English Estados Unidos cuenta con 5% de la población mundial, pero posee alrededor del 25% de todos los presos del mundo. No hay estadísticas que representen mejor la rigurosidad del sistema penal estadounidense. Sin embargo, incluso con casi uno de cada cien adultos estadounidenses presos, Estados Unidos no es más seguro de lo que era en 1973, cuando la población carcelaria era de apenas 200.000 personas.
Una porción significativa del aumento es debido a la introducción de sentencias mínimas obligatorias. Los mínimos obligatorios no dejan lugar a la discreción de los jueces y adoptan una posición “dura” que es inefectiva, costosa e injusta. Es hora de que los mínimos obligatorios sean abolidos para los crímenes no-violentos.
A lo largo de la historia, la tradición angloamericana del common law le otorgaba a los jueces la posibilidad de sentenciar a discreción. Se tomaban en cuenta las circunstancias individuales del caso, y los castigos se ajustaban proporcionalmente al delito.
Esto comenzó a cambiar durante la década de los 60, cuando las preocupaciones de las comunidades sobre las disparidades al momento de dar un veredicto impulsaron una demanda por un sistema más estandarizado. Para mediados de la década de los 80, un esfuerzo conjunto de varios legisladores culminó en la Ley de Reforma de Sentencias de 1984.
En combinación con varias medidas, esta ley crea un régimen legal de sentencias que intenta solucionar el supuesto “problema” de la autonomía judicial. Con el correr del tiempo, el numero de delitos alcanzados por las leyes de sentencias mínimas obligatorias se disparó. Esto ha resultado en un poder judicial impotente y un crecimiento innecesario del encarcelamiento de gente.
Hoy, Estados Unidos mantiene encarceladas a 2,3 millones de personas, más que cualquier otro país —tanto en términos absolutos como relativos a la cantidad de habitantes. De estos reclusos federales, un 40% ha violado una ley que exige una sentencia mínima obligatoria mayor a los 10 años de prisión.
En la década de los 80, los delitos relacionados con drogas eran los más perseguidos gracias a leyes como la “Ley sobre Delincuentes Armados” y la “Ley contra el Abuso de las Drogas”, que exigían la aplicación de sentencias mínimas para esos crímenes, sin importar las circunstancias. Esto ha llevado al encarcelamiento de muchos individuos que no representan una verdadera amenaza para la sociedad. Son víctimas de la guerra contra las drogas, presos por delitos no-violentos y puestos tras las rejas debido a las sentencias mínimas obligatorias.
El efecto perverso que tienen los mínimos obligatorios en el sistema judicial pueden ser vistos a través de los casos arbitrarios en los que son aplicados los mínimos obligatorios a la hora de sentenciar. Por ejemplo, en el caso de la posesión de cocaína, alguien atrapado con 4,9 gramos recibe una sentencia relativamente corta.
Sin embargo, si es atrapado con 5 gramos, el acusado es sentenciado a media década de prisión en un establecimiento federal. Estas normas arbitrarias le quitan cualquier importancia a la opinión del poder judicial, sin contar el hecho de que un 97% de las penas federales de prisión y un 94% de las estatales son resultado de acuerdos con los fiscales en los que los propios acusados reconocen su culpabilidad.
Ahora, en cambio, los fiscales actúan con la discreción y agresividad que se buscaba evitar con estas leyes. El único papel que se le dejó a los jueces es de refrendar la sentencia obligatoria.
Un ejemplo atroz de un juez sin opción más que la de implementar una sentencia mínima obligatoria es el caso de Weldon Angelos. El juez Paul Cassell fue obligado a sentenciar a Angelos, padre de tres hijos, a 55 años de prisión por distribución de marihuana. El juez describió la sentencia como “injusta, cruel, y hasta irracional”.
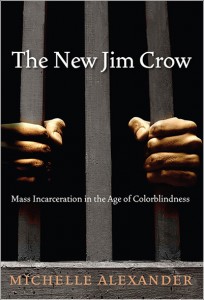
Los costos económicos y sociales de los mínimos obligatorios se extienden más allá de los estrados judiciales. El costo financiero de encarcelar a alguien alcanzó los US$300.000 por año en 2010. Cuando se suma esto a la pérdida de productividad económica que esa persona pudo haber generado, se vuelve imposible argumentar que los beneficios de los mínimos obligatorios superan a los costos. Aún así, estamos lejos del daño más grave.
Incluso después de haber cumplido sus sentencias, los convictos tienen bajas expectativas de recibir ofertas de trabajo y son excluidos de muchos programas asistenciales, viviendas públicas y la posibilidad de votar. Como resultado, tres cuartos de los detenidos reinciden dentro los primeros cinco años de su liberación.
Luego el daño se extiende más allá de los reclusos. En el año 2000, se estimaba que 2,1 millones de niños estadounidenses tienen a su padre preso. Es difícil de medir el efecto a largo plazo que esto tiene sobre el tejido social del país, pero es poco probable que sea positivo.
Estas políticas han resultado ser especialmente dañinas para las minorías. A pesar de no haber diferencia entre el consumo de drogas entre hombres blancos y negros, la posibilidad de que un joven negro sea encarcelado es mucho mayor. Esto es en parte debido a las sentencias mínimas obligatorias. Han ayudado a incrementar la tasa de encarcelamiento para los estadounidenses negros, la cual según Michelle Alexander, autora del best-seller El Nuevo Jim Crow, “excede incluso a las de Sudáfrica durante el apartheid”.
Está surgiendo una iniciativa para eliminar las sentencias mínimas obligatorias. Los senadores Rand Paul (R-KY) y Cory Booker (D-NJ) recientemente anunciaron planes para incluir un proyecto bipartidario que reformaría los mínimos obligatorios para infractores no-violentos de delitos relacionados con drogas, y una reciente encuesta reflejó que un 46% de los ciudadanos estadounidenses se oponen a los mínimos obligatorios (mientras que un 42% mostró apoyo para su aplicación en algunos delitos).
Estados Unidos está listo para recuperar el poder de sentencia de los jueces. Una vez que sean eliminados los mínimos obligatorios, el sistema legal del país estará un paso más cerca de volver a alcanzar el estatus de aquel que protege “la libertad y la justicia para todos”.
Patrick Hannaford es un escritor australiano que vive en Washginton D.C. e integra Young Voices Advocates. Sarah Larson es una estudiante en el Hamilton College.
 English Version
English Version