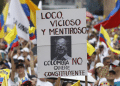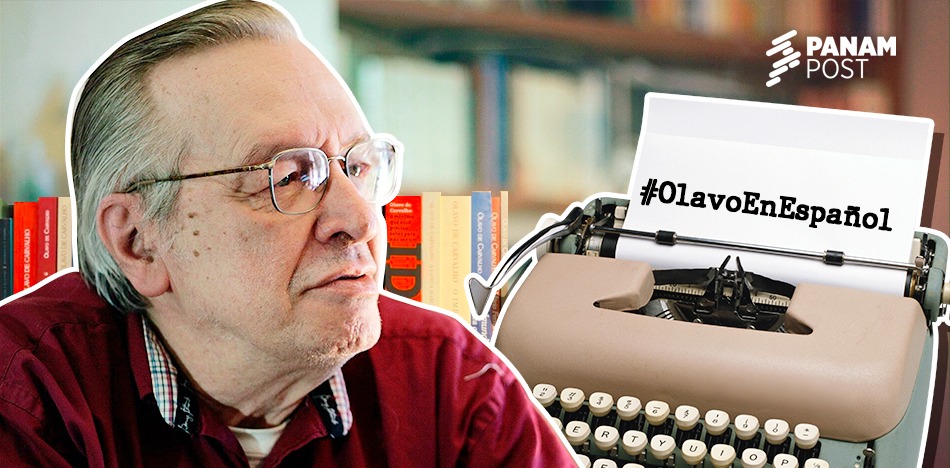
“Experimenta de todo, y quédate con lo que es bueno”. Experiencia, ensayo y error, constante reflexión y revisión del itinerario -tales son los únicos medios por los cuales un hombre puede, con la gracia de Dios, adquirir conocimiento. Eso no se logra de la noche a la mañana. “Veritas filia temporis”, dijo Santo Tomás: la verdad es hija del tiempo. No me vengan con destellos místicos e intuiciones repentinas. “Que las hay, las hay”, pero incluso ellos requieren de preparación, esfuerzo, humildad, tiempo. Incluso Cristo, en la cumbre de su agonía, lanzó al aire una pregunta sin respuesta. ¿Por qué nosotros, que sólo somos hijos de Dios por delegación, hemos de tener el derecho congénito a respuestas inmediatas?
- Lea también: Elementos de la filosofía de Olavo de Carvalho
- Lea también: La mentalidad revolucionaria
El aprendizaje es imposible sin el derecho de errar y sin una larga tolerancia al estado de duda. Más aún: no es posible que el sujeto se oriente en el medio de una controversia sin conceder a ambas partes una credibilidad inicial sin reservas, sin miedo, sin la mínima prevención interior, por más oculta que sea. Solo así la verdad acabará apareciendo por si misma. El verdadero hombre de ciencia apuesta siempre a todos los caballos, y aplaude incondicionalmente al vencedor, cualquiera que sea. La exención no es desinterés, distanciamiento frio: es pasión por la verdad desconocida, es amor a la idea misma de la verdad, sin presuponer cual sea el contenido de ella en cada caso particular.
No hay nada más estúpido que la convicción general de nuestra clase letrada de que no existe imparcialidad, de que todas las ideas son preconcebidas, de que todo en el mundo es subjetivismo e ideología. Aquellos que proclaman esas cosas apenas prueban su total inexperiencia de la investigación, científica o filosófica. Despreciando su propia inteligencia —porque jamás la pusieron a prueba— se apresuran a prostituirla a la primera creencia que los impresione, y de ahí deducen, con una demencial soberbia, que todo el mundo hace lo mismo. No saben que una apuesta total por el poder del conocimiento bloquea, de antemano, todas las apuestas parciales por verdades preconcebidas. Si lo que está en juego para mí, en el momento de la investigación, no es la tesis “x” o “y”, sino el valor de mi propia capacidad cognitiva, poco me vale si gana “x” o “y”: solo lo que importa es que yo mismo, como portador del espíritu, salga victorioso. Ninguna creencia previa, por más sublime que sea su contenido, vale ese momento en que la inteligencia se reconoce en lo inteligible. Quien no vivió eso no sabe como la felicidad humana es más intensa, más luminosa y más duradera que todas las alegrías animales.
Infelizmente, la clase intelectual está repleta de individuos que no conocen de la inteligencia más que su aparato de medios —lógica, memoria, sentimientos, cada uno de los cuales valora más o menos uno u otro de estos instrumentos según sus inclinaciones personales— pero que no tienen la menor idea de lo que sea la inteligencia como tal, la inteligencia en cuanto poder de conocer lo real. Es impresionante como el mismo poder que define la actividad de esas personas —el intelecto— puede ser despreciado, ignorado, reprimido y finalmente olvidado en la práctica diaria de sus quehaceres nominalmente intelectuales.
El culto a la razón o a los sentimientos, a las sensaciones o al instinto, a la fe ciega o al “pensamiento crítico”, no es más que el residuo supersticioso que sobra en el fondo del alma obscurecida cuando se pierde el sentido de la unidad de la inteligencia detrás de todas estas operaciones parciales. La inteligencia en efecto, no es una función, una facultad en particular: es la expresión de la persona entera en cuanto sujeto del acto de conocer. La inteligencia no es un instrumento, un aspecto, un órgano del ser humano: ella es el ser humano mismo, considerado en el pleno ejercicio de aquello que en él hay de lo más esencialmente humano.
Una vez me preguntaron en un debate cómo definía la honestidad intelectual. Sin pestañear respondí: es cuando uno no finge saber que sabe aquello que no sabe, ni que no sabe aquello que sabe perfectamente bien. Si sé, sé que sé. Si no sé, sé que no sé. Esto es todo. Saber que sabes es saber; saber que no sabes también es saber. La inteligencia no es en el fondo, sino el compromiso de la persona entera en el ejercicio del conocer, mediante una libre decisión de responsabilidad moral.
De allí que ella sea también la base de la integridad personal, ya sea en el sentido ético o psicológico. Todas las neurosis, todas las psicosis, todas las mutilaciones de la psique humana se resumen, en el fondo, a una negativa a saber. Son una revuelta contra la inteligencia. Revueltas contra la inteligencia —psicosis, por tanto, a su manera— son también las ideologías y filosofías que niegan o limitan artificialmente el poder del conocimiento humano, subordinándolo a la autoridad, al condicionamiento social, al beneplácito del consenso académico, a los fines políticos de un partido, o pero aún, subyugando la inteligencia en cuanto tal a una de sus operaciones o aspectos, ya sea la razón, el sentimiento, el interés práctico o cualquier otra cosa.
Es claro que, para cada dominio especial del conocimiento y de la vida, se destaca una facultad en particular, aunque sin desligarse de las otras: el raciocinio lógico en las ciencias, la imaginación en el arte, el sentimiento y la memoria en el autoconocimiento, la fe y la voluntad en el buscar a Dios. Pero, sin la inteligencia ¿qué es cada una de esas funciones, o la yuxtaposición mecánica de todas ellas, sino una forma exquisita de fetichismo? ¿Qué es una imaginación que no intelige lo que concibe, un sentimiento que no se percibe a sí mismo, una razón que razona sin comprender, una fe que apuesta ciegamente, sin una visión clara de los motivos para creer? Son fragmentos de humanidad, arrojados a un sótano oscuro donde los ciegos buscan a tientas rastros de sí mismos. Toda “cultura” que se construya encima de esto no será jamás sino un monumento a la miseria humana, un macabro sacrificio ante los ídolos.
Solo el inteligir, asumido como estatuto ontológico y deber máximo de la persona humana, puede fundamentar la cultura y la vida social. Por eso, no hay perdón para aquellos que, viviendo de las profesiones de la inteligencia, la rebajan y la humillan. Cada vez que uno de esos individuos grita, sea en la lengua que fuera, con el pretexto que sea, “¡Abajo la inteligencia!”, es siempre el coro de los demonios el que resuena desde lo más profundo del abismo: “¡Viva la muerte!”
Publicado en O Globo, el 4 de agosto de 2001.
 English Version
English Version