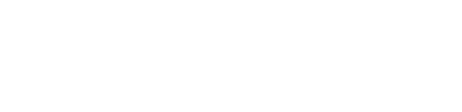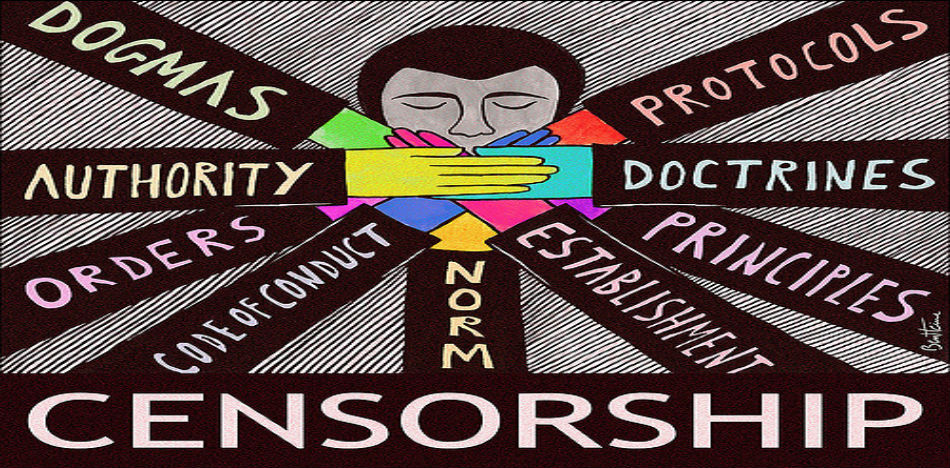
El 29 y 30 de julio marcó un cambio de paradigma en la educación superior. Este semestre los estudiantes de primer año recibieron, en lugar de una bienvenida, un curso de sensibilización en la Universidad de Rutgers. Como parte de un paquete de orientación para estudiantes (que cuesta USD$ 175), la Universidad de Rutgers exige que todos los estudiantes de primer año recién llegados tomen un curso sobre el “gran impacto” de las “microagresiones”. Es decir, estudiantes que van en busca de educación superior para formarse como profesionales, en lugar de armarse para enfrentar y aportar al mundo, son adiestrados sobre el uso de espacios seguros que contengan sus emociones y cómo su lenguaje puede herir a sus compañeros, propio de un preescolar, no de una universidad.
Pero, ¿qué son las “microagresiones”? Son declaraciones que pueden resultar ofensivas para un grupo considerado marginado. Surgen dentro del discurso de la justicia social y consigo de la corrección política. Puede aplicar desde un comentario hasta la alusión a un estereotipo. Por ejemplo, dependiendo a quién se dirige,”¡Qué locura!” o “Juegas como una niña”, podría ser considerado una microagresión.
La Campaña “El Lenguaje Importa”, organizada por el Centro de Educación en Justicia Social y las Comunidades LGBT de la universidad, enseña a los estudiantes cómo evitar herir a sus compañeros intencionalmente o accidentalmente con sus palabras.
El curso consiste de una presentación en la plataforma multimedial Prezi y algunos videos de Youtube. Se trata no solo de inculcar el lenguaje apropiado sino que además, como lección final, fomenta la denuncia de la ausencia de dicho lenguaje. Los estudiantes deben reportar cualquier sesgo hacia alguien en base a su “raza, religión, color, sexo, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional, ascendencia, discapacidad, estado civil, estado de unión civil, estado de asociación, genética atípica o rasgo de sangre celular, servicio militar o estado de veterano “.
Que el curso suceda antes del inicio de clases no es casual. Remarca no solo la importancia sino la jerarquía de la corrección política dentro de la vida universitaria. Es un asunto prioritario. Pues, de acuerdo a la presentación, las microagregaciones “pueden tener un impacto profundo y negativo en las experiencias de sus compañeros”; incluso llega a afirmar que “las víctimas se ven afectadas físicamente, cognitivamente, emocionalmente y conductualmente”.
Atar las palabras al daño físico es una tendencia emergente para ambos lados del espectro político. Cuando las palabras se consideran violencia, prevenirlas de ser dichas suena razonable. La censura, entonces, es la precaución apropiada para asegurar la seguridad de un estudiante. Informar un acto de parcialidad se convierte en un deber cívico. Esto despierta un cambio no solo lingüístico sino hasta constitucional, pues la libertad de expresión está garantizada. No obstante, estas medidas y campañas, la condicionan.
Porque además, las “microagresiones” son de carácter subjetivo. Equipara a una broma, un comentario y un insulto, dependiendo del efecto que surja en otra persona. Puede ser complicado determinar qué es lo uno y qué es lo otro. Pero eso no es una excusa para prohibir el discurso porque puede ser ofensivo para alguien.
Esto ha generado réplicas dentro del círculo académico. De acuerdo a un reportaje de la plataforma digital Reason, Althea Nagai, investigadora del Centro para la Igualdad de Oportunidades especializada en estudios estadísticos en política social, cita muchos defectos técnicos en la teoría de la microagresión, sostiene que: “Las soluciones a los problemas percibidos, como los programas de diversidad, pueden en realidad exacerbarlos.”
“No hay nada en la investigación actual que demuestre que esos programas funcionen, sospecho que la mayoría no logran crear mayores sentimientos de inclusión”, afirma Nagai. “En otras palabras, los programas de” justicia social “y de diversidad pueden ser contraproducentes, creando menos inclusión, más polarización y más descubrimientos de racismo inconsciente”.
Por ejemplo, tomemos el término “afroamericano”. En lugar de incluir, excluye. Pues distancia al otro en base a su origen. No se le integra como miembro de la nación en la que habita, donde posiblemente nació y se crió, sino que se resalta que es distinto al resto. Luego, agrega una connotación negativa a la palabra “negro”, un tabú, algo que no se puede decir en voz alta. Esto ha sido refutado por diversos intelectuales negros. Por ejemplo, Diógenes Cuero, catedrático universitario, sociólogo, abogado y poeta, sostiene: “Yo no soy afrodescendiente, yo soy de América, nací en este continente, no me llamen afro porque yo soy negro, con mucho orgullo lo digo”.
Es decir, no existe un trato de igualdad sino de condescendencia. No se trata al otro como si fuese una persona íntegra sino como alguien que debe ser tratado de manera diferenciada, como si las palabras le pudiesen quebrar.
A propósito, en 1862 se publicó en un diario titulado The Christian Recorder, publicada por la Iglesia Episcopal Metodista Africana, la siguiente frase: “Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me romperán.” Con el tiempo se cambió ligeramente el final a ” las palabras nunca me lastimarán.” Esta frase predominó en las escuelas de EE.UU. como enseñanza respecto a cómo las palabras no agreden. Lo que hoy se llama “bullying”, hasta cuando yo era niña en EE.UU. en los 90s, se enfrentaba con ese refrán popular que significa que digan lo que digan, nadie te puede lastimar. Es decir, se formaba a los niños de tal modo que tenían el autoestima lo suficientemente constituido para que sepan defenderse y no permitan que otros les puedan amedrentar, mucho menos con palabras que pueden responder e incluso ignorar.
Hoy se perpetúa el fenómeno inverso, adultos, futuros profesionales, necesitan el sosiego de un lugar para llorar cuando se sienten amenazados, una palabra, una expresión y hasta una broma podrían quebrar su psiquis. Pero, sobre todo, el mayor peligro está en criminalizar las palabras, las prohibimos y forjamos a los estudiantes a no solo hacerlo sino a denunciarlo cuando no sucede, encarnamos tiempos orwellianos, donde la neolengua se establece y se consagran los mini-espías, la juventud fiel al partido encargada de denunciar a los adultos -así sean sus propios padres- cuando tengan conductas impropias.
 English Version
English Version