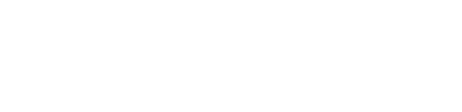EnglishLos grandes logros de la humanidad en la consolidación de sociedades más abiertas se alcanzaron a través de fuertes movilizaciones sociales. La revolución inglesa, la separación de la iglesia y el Estado o la fundación de los Estados Unidos, primera sociedad basada en la libertad como valor supremo, son ejemplos de ello.

Infortunadamente, lo anterior no es siempre el caso. Un ejemplo de ello es la movilización en curso en Colombia. Un paro nacional, iniciado el pasado 19 de agosto, ha convocado a diferentes sectores sociales. Agricultores, estudiantes, transportadores, entre otros, se han unido para protestar.
Esta movilización, sin embargo, no pretende defender valores liberales. Al contrario, lo que ha buscado es que Colombia retroceda en la poca liberalización económica que inició desde hace menos de una década.
La lucha en contra de los tratados de libre comercio y en favor de mayores ayudas por parte del Estado para cada uno de los sectores en paro o de una mayor intervención en la economía son algunos de los objetivos planteados.
Aunque el paro continúa, algunas características de la Colombia del futuro ya se pueden visualizar.
La primera es que no existe certeza sobre la persistencia de la política de liberalización comercial o de una mayor profundización de ésta. No solo están las críticas en contra de los tratados de libre comercio que, sin ningún debate, se han convertido –casi– en un consenso nacional. También están las denuncias en contra de futuros tratados, como el de Corea, y de uno posible con China.
Por su parte, la animosidad de la sociedad colombiana ha comenzado a afectar las perspectivas de inversión extranjera en el país. Ya son tradicionales los odios que generan las multinacionales que invierten en sectores como el minero o el petrolero. Ahora estos se han extendido a otros sectores. El ejemplo más reciente es el generado por el anuncio de la llegada de Starbucks. Éste generó una oleada de indignación nacional, comprensible de haberse anunciado una declaratoria de guerra y no la creación de mayor empleo y el incremento de la competencia en el sector de venta de café.
La segunda es que se comienza a perfilar la existencia de un Estado más intervencionista. El gobierno de Juan Manuel Santos negoció antes con sectores como el cafetero la provisión de costosos subsidios. Ahora, se está hablando de la extensión de éstos para otros sectores que se sienten amenazados por los tratados. Por ejemplo, el gobierno comenzará a adquirir cantidades específicas de leche a sus productores.
En el mismo sentido, el gobierno ha explorado la posibilidad de controlar los precios de los combustibles. Es posible que esta política se extienda a otros bienes. Lo paradójico de esto es que los agricultores, al inicio del paro, exigían la liberalización de la importación de insumos químicos que, al estar regulados por el Estado, han permitido el establecimiento de un oligopolio en su comercialización, con altos precios. Es decir, los manifestantes en Colombia piden libre comercio cuando le conviene a sus intereses, pero más Estado cuando éstos se ven, así sea mínimamente, afectados.
Los otros efectos tienen que ver con el Estado mismo: el colombiano no se ha reconocido, precisamente, por su fortaleza o su efectividad. Estos paros lo han afectado de dos maneras que resultan contradictorias. Por un lado, como mostré antes, al darle una alta capacidad de intervención en la economía. Por el otro, se lo ha debilitado en las funciones que cualquier Estado debe cumplir.
En este sentido, la tercera característica tiene que ver con la debilitación del gobierno en la mesa de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, de iniciarse un proceso, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el lanzamiento de la negociación con el primer grupo guerrillero, el gobierno planteó la imposibilidad de negociar el modelo económico del país.
No obstante, con las reivindicaciones defendidas por el paro en curso, más cercanas a las ideas de las guerrillas, éstas se fortalecen en su obsesión por implementar un modelo de tipo marxista, cercano al venezolano, en Colombia.
Cuarto, el Estado se ve debilitado en el ámbito externo. Estas movilizaciones han hecho olvidar la posibilidad de un mayor liderazgo internacional del país. Además, abren la puerta a una mayor intervención en sus asuntos internos de países que, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Cuba, quisieran expandir sus equivocados modelos en Colombia.
Incluso, frente a los Estados Unidos, el Estado colombiano puede verse debilitado. El crecimiento demostrado en los últimos años, la transformación económica y el fortalecimiento del Estado en las funciones de seguridad y justicia, iniciado, aunque no alcanzado, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) había abierto la posibilidad de cambiar el énfasis de la relación con la cooperación internacional de la inútil transferencia de recursos hacia una de comercio e inversión.
Un retroceso en esos logros causado por las características mencionadas podría frenar esa transformación.
Por último, en las últimas semanas se ha recrudecido el proceso de polarización política en Colombia, como resultado de estas movilizaciones. Cada grupo político ha buscado obtener ganancias electorales. Lo peligroso es que, sin importar su tendencia ideológica, los críticos del gobierno Santos han aprovechado para prometer un Estado más intervencionista.
En consecuencia, menos libertad económica, es decir, una economía cerrada, una mayor dependencia de fenómenos de captura de rentas, un Estado más débil frente a los grupos ilegales y al ámbito externo, además de contar con un auge de ideas estatistas, parecen ser las características de la Colombia de los próximos días, meses o años.
El panorama es poco alentador. Las malas ideas se expanden como pólvora y, lo que es peor, aumentan la destrucción de lo poco que ha avanzado el país.
Este es el problema del subdesarrollo: algunas sociedades lo perpetúan por las ideas equivocadas en las que creen. Éste parece ser el caso de Colombia. Vamos a ver.
 English Version
English Version