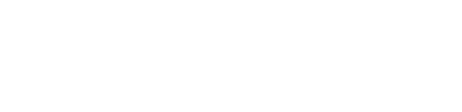Axel Kicillof es, junto con Yanis Varoufakis y Jorge Giordani, uno de los pocos ex ministros de economía del siglo XXI de profunda formación marxista. A juzgar por sus resultados, está claro que su cosmovisión del mundo no es la más adecuada para resolver los problemas actuales.
Varoufakis estuvo poco tiempo en funciones, pero fue suficiente para generar un pánico financiero en Grecia que terminó con la imposición de un corralito bancario. Jorge Giordani, quien saltó del barco de la economía venezolana en 2014, fue el artífice de la destrucción del país y cómplice de la hiperinflación y escasez que hoy asolan a su población.
- Lea más: Nuevo estudio: aumentó la libertad económica mundial
- Lea más: Por quinto año, Venezuela es el país con menos libertad económica del mundo
Kicillof, por su parte, es responsable directo de la gestación de la bomba económica que el gobierno de Macri todavía está tratando de desactivar. Inflación, controles de precios, control de cambios, juicios sin pagar y déficit fiscal récord son solo alguna de las medallas que el joven exministro puede colgarse en su cuello. Otras son la economía frenada por 4 años, la caída del PBI per cápita y el aumento sostenido del nivel de pobreza. Nada para festejar.
Recientemente, Axel Kicillof fue entrevistado por el conocido periodista argentino Nelson Castro, en su programa “El Juego Limpio”. La entrevista se transformó en un cruce de acusaciones y tuvo momentos de contrapuntos picantes y tensos. Castro acusaba al exministro por su responsabilidad en la crisis actual, mientras que Kicillof intentó desligarse, echándole la culpa a la nueva política económica.
Al margen del cruce circunstancial entre el periodista y el economista, hubo un comentario al pasar sobre el que vale la pena reflexionar. En un momento de la conversación, Kicillof afirmó:
“Nuestro programa económico es un programa que se proponía una meta difícil: industrializar la Argentina”
En este momento de la charla, si bien hubo desacuerdo respecto de cómo lograr esa meta, nadie debatió el punto más importante. Es decir, si debe o no, darse dicha industrialización.
Analicemos este punto.
La idea de que el país debe ser industrializado es, a grandes rasgos, pensar que el gobierno debe tomar políticas activas para que en la economía se desarrolle la industria manufacturera. Trabas a las importaciones, subsidios directos, créditos blandos e inflación, todo vale para promover a los industriales del país. Si estas políticas dañan a otros sectores más competitivos o perjudican a los consumidores, eso no debería verse como un problema, ya que la industrialización es el camino para garantizar el progreso de todos.
Esta perspectiva sobre el rol que la industria manufacturera tiene en el desarrollo nacional puede provenir de una errónea interpretación de la historia de los Estados Unidos y otros países desarrollados. Durante el siglo XX, en Estados Unidos la industria tuvo un desarrollo muy marcado. Se estima que en 1840, solo representaba el 20% del PBI, mientras que a principios del Siglo XX ese porcentaje había llegado a superar el 40%. En paralelo a este verdadero proceso de industrialización, el nivel de vida de los americanos creció notablemente.
De ahí que muchos crean que la base de la riqueza se encuentra en la industria.
Sin embargo, hay dos puntos a destacar. El primero es que esta industrialización no fue producto de un deseo deliberado del gobierno de ese país, sino del desarrollo natural de las fuerzas del mercado, que fueron dejando el campo y llegaron a las ciudades en busca de mayores beneficios para sus inversiones. El segundo punto es que, a partir de la década del 70, la participación de la industria en el PBI cayó notablemente, sin que esto significara un problema para su economía. Hoy más del 70% de la producción norteamericana está en los servicios y el país sigue siendo uno de los que mejores niveles de vida tienen en el mundo.
En Argentina solemos enfrascarnos en una discusión anacrónica y obsoleta entre “industrialización” o “modelo agroexportador”, olvidando las bases verdaderas de la prosperidad económica de largo plazo. Es que no hace la diferencia si la economía tiene una mayor participación de un sector u otro, sino si ésta, como un todo, puede crecer de manera sostenible, generando progreso y bienestar para todos.
Estados Unidos no se convirtió en el primer país del mundo gracias a su industria, sino gracias a la libertad económica. Y fue esta libertad económica la que permitió a sus ciudadanos explorar un nuevo sector llamado industria a principios del siglo pasado. Fue la libertad la que industrializó al país. Y la misma libertad hoy permite el desarrollo del sector de servicios.
Para que nuestro país crezca, debemos dejar de lado viejas confrontaciones. La clave del desarrollo no está en la mano visible del estado, que decide qué sectores deben ser prioritarios, sino la mano invisible del mercado. Es ella, dejada a su libre albedrío, la que mejor garantiza el crecimiento de la producción, y en aquéllos sectores que más demandan los consumidores.
Si dejamos a la economía en libertad, no sabemos qué sectores se desarrollarán de manera más intensa, pero sí podemos pronosticar que todos viviremos mejor. Ése es el verdadero parámetro para medir el éxito de un programa económico.
 English Version
English Version