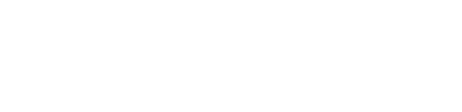El 11 de julio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer su índice de IPC-Nacional. Hasta el momento, la inflación que venía monitoreando el instituto era el IPC-GBA; es decir, el correspondiente al Gran Buenos Aires. De esta manera, el seguimiento de los precios ahora es más amplio. Este cambio no es menor, ya que para la medición de la inflación, hace rato que Federico Sturzenegger (presidente del BCRA) viene aclarando que el índice que utilizará para cumplir su meta (el cuestionable 17% anual dic-dic) será el de mayor amplitud geográfica. En concreto, ahora los ojos estarán puestos en el nuevo IPC-Nacional. Sin embargo, a pesar de que el IPC-Nacional es levemente inferior a los números del IPC-GBA en el acumulado anual (11.8% vs 12.0% respectivamente), continúa siendo muy difícil que se cumpla la meta. Tal vez, el cambio de índice sirva para reflexionar sobre la estrategia que adopta el BCRA en su batalla contra la inflación.
- Lea más: Argentina se acerca a su menor inflación en siete años
- Lea más: PanAm Podcast: ¿Hay avances en Argentina con Mauricio Macri?
Si bien los esfuerzos del BCRA por reducir la inflación van en la dirección correcta, tal vez se esté pecando de cierta ansiedad en la estrategia adoptada. El gobierno de Macri asumió en diciembre del 2015, heredando una fuerte expansión monetaria realizada por Axel Kicillof (ex ministro de economía) y Alejandro Vanoli (ex presidente del BCRA), en sus últimos 100 días de gestión en torno a $ 85.000 millones. Sin perder el tiempo, la actual gestión reaccionó rápido al absorberlos para evitar que la inflación se viralizara. No obstante, el daño ya estaba hecho y el 2016 cerró con una inflación que superó el 40% anual (parte de herencia y parte por sinceramiento de tarifas). Peor hubiera sido el escenario inflacionario de no mediar dicha absorción. Luego, en marzo del 2016, la entidad monetaria decidió adoptar la tasa de interés como instrumento central de la política monetaria.
Es en este último punto es en donde puede observarse, tal vez, cierta ansiedad por parte del BCRA. A partir de marzo, se decidió optar por una estrategia de “inflation targeting” (IT), dejando de lado el trabajo sobre los agregados monetarios (de forma directa). De esta manera, la cantidad de dinero que hay en la economía pasa a ser endógena y la determina el mercado. El punto está en afectar dicha cantidad de dinero a través de las tasas de interés. Como la inflación es alta, la tasa de referencia también lo es, con el objetivo de que esto afecte las expectativas de inflación en un mediano plazo, para que éstas a su vez afecten directamente la inflación en un largo plazo.
Argentina no sería el primero en adoptar una estrategia de IT. De hecho, se observan muchos casos exitosos en la región. Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay han adoptado esta estrategia desde la política monetaria[1]. Sin embargo, la región tuvo otro “timing” en la implementación de esta estrategia. En todos los casos primero se redujo drásticamente la inflación y cuando ésta se encontraba en niveles bajos, recién entonces se adoptaba el IT. Brasil por ejemplo, tuvo una inflación promedio de 792.9% para el período 1981-1994 y luego una inflación promedio de 19.3% para el período 1995-1999. Recién a mediados de 1999 el país adoptó una estrategia de IT donde la inflación fue en promedio de 6.8% para el lapso 2000-2016. Por su parte, Chile adoptó el IT en 1999, siendo su inflación promedio 3.4% entre 1999-2016. Para el caso de Colombia, quien adoptó el IT el mismo año, tuvo una inflación promedio 5.6% para el período 1999-2016. Perú, lo adoptó en el 2002 anotando una inflación promedio de 3.0% para 2002-2016. Para el caso de Perú, se observó previamente una inflación de 606.4% promedio en el lapso 1981-2001. Por último, Uruguay que venía de una inflación promedio de 41.8% para el período 1981-2006, adoptó una política de IT en 2017 con una inflación promedio de 8.1% para 2007-2016.
Como puede observarse, en todos los casos primero se realizó un trabajo de reducir la inflación y luego se viró a una estrategia de IT. ¿No estará Argentina intentando saltearse un paso? Vale la pena recordar que la inflación es un fenómeno que se relaciona enormemente con el grado monetario, por lo que si se quiere reducirla es más conveniente trabajar directamente sobre ellos (reduciendo los agregados monetarios) que indirectamente (por medio del IT). Vale la pena mencionar, además, que el éxito deflacionario sólo funcionará si se reduce el déficit fiscal (asunto pendiente e indispensable para Argentina)
Con esto no quiere decirse que los efectos de deflación no se estén observando en Argentina. Por el contrario, por más que no se cumpla la meta del 17% anual, es probable que la misma gire en torno al 22%. Teniendo en cuenta que la inflación del 2016 fue de aproximadamente 40%, no deja de ser un avance. Más aún, el mérito es mayor si tenemos en cuenta que el proceso deflacionario se da en un contexto de sinceramiento de tarifas (electricidad, agua, transporte, etc.). En definitiva, tener una estrategia de IT pareciera ser más coherente ante una situación con una inflación domada y controlada. Mientras ésta sea elevada, lo prioritario es disminuirla, y probablemente esto se logré más fácilmente trabajando directamente sobre la cantidad de dinero (agregados monetarios) que indirectamente mediante el IT. No obstante el alerta continúa, sin la reducción del déficit fiscal, se corre el riesgo de dinamitar en un futuro la reducción de la inflación que se viene llevando a cabo.
[1] Para profundizar se puede ver el trabajo de Joaquín Cottani y Elijah Oliveros-Rosen titulado “Economic Research: Inflation Targeting in Latin America: What Have we Learned?” publicado en RatingDirect.
 English Version
English Version