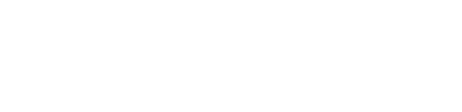Por Jorge Eduardo Castro
El columnista Andres Mejía Vergnaud, conocedor del mundo liberal, escribió recientemente que Colombia vive el “ocaso de la privatización” por el nivel de oposición que tuvo la venta de Isagen, la tercera generadora eléctrica más importante del país. Mejía cae en el error de pensar que los avances de la libertad de mercado se dan por un aumento en la comprensión de la opinión pública de un país.
Eso no ocurre nunca, o casi nunca. Si llegan algunos convencidos de la libertad de mercado al poder ejecutivo es casi por coincidencia. En general, nadie quiere educar a las mayorías y desenmascarar las mentiras que se han vendido y se han comprado en los años anteriores acerca de la benevolencia del capitalismo estatal.
En Reino Unido, por ejemplo, Margaret Thatcher no llegó al poder en 1979 principalmente por la habilidad pedagógica de los “nefastos neoliberales”. Ella fue el último recurso, electa por la desesperación superviviente de una sociedad atrofiada en las ilusiones populistas del Estado de bienestar.
A finales de los años 80, Colombia fue un ejemplo de una sociedad atrofiada en la ineficiencia y la incompetencia estatal; en un esfuerzo de re-ordenamiento, el entonces presidente, Virgilio Barco (1986-1990), emprendía con el Decreto 3435 el programa “Colombia Eficiente”. Fue en un contexto de desesperación que se inició un tímido desmonte del modelo económico proteccionista fortalecido por el Frente Nacional, la coalición entre supuestos liberales y conservadores que gobernó a Colombia desde 1958 hasta 1974.
El Frente Nacional estableció un modelo de asignación estatal de cupos económicos a partir del equilibrio en las cuotas políticas. Con mucha pompa, el sistema se llamó “sustitución de importaciones”. Pero no era otra cosa que el control bipartidista de la economía y de lo que ellos llamaron el cambio social.
El tímido desmonte del modelo que llevaron a cabo Barco y su sucesor, César Gaviria (1990-1994), llamado “apertura” por los opositores, condujo a la venta de activos estatales, pero no tuvo que ver con la opinión pública. Al contrario de lo que parece suponer Mejía, fue sobre todo un producto de las decisiones del capitalismo estatal de los gobernantes.
En Colombia, de hecho, el ejemplo de que no hay que ser “neoliberal” para promover la venta de activos estatales se puede ver en la venta de Chivor, en su momento la segunda fuente de ingresos de Isagen. La empresa se vendió en pleno gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) en 1997. Es el mismo Samper que hoy es Secretario de Unasur y que sus enemigos tildan de “castrochavista” por sus simpatías con los regímenes de Cuba y Venezuela.
Como en el 2016, en ese momento también se vendieron bosques, agua, biodiversidad y un activo “estratégico”. ¿Samper actuó por convicción “neoliberal”? Ni más faltaba. La razón pura y dura de la venta de Chivor fue la crisis económica que se vivía en el momento en Colombia y la incertidumbre financiera en el mundo.
Más allá de Colombia, la “privatización” de activos estatales también es realmente un ajuste financiero por los problemas del capitalismo estatal, mas no una adopción mayoritaria de las tesis del libre mercado. Por lo tanto, al nivel internacional, la privatización tampoco es popular.
Tal vez la prueba más contundente de esto la brindó el Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, quien llegó al poder con promesas de fortalecer al Estado “benefactor”, pero vendió el año pasado aeropuertos “estratégicos” para poder hacer frente a las deudas estatales. Difícilmente se asumirá que Tsipras, el líder de la coalición de extrema izquierda Syriza, es la punta de lanza de las “transnacionales neoliberales”.
La diferencia entre Tsipras y Thatcher es que él tuvo que empezar a aprender acerca de las leyes del mercado una vez ejercía el poder, mientras que ella entendía esas leyes perfectamente cuando se convirtió en Primera Ministra. Si la privatización de las empresas estatales dependiera de la opinión pública y no de la necesidad económica, Tsipras no hubiera negociado los aeropuertos, pues tenía el respaldo popular para mantenerlos en manos “públicas”. Pero, económicamente, no tuvo otra opción.
En este momento, cuando tantos colombianas se rasgan las vestiduras por la venta de Isagen y la futura venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, vale la pena recordarles que Arabia Saudita “privatizará” una parte de Aramco, la petrolera estatal más grande del mundo. Ahí tienen una empresa “estratégica” y rentable que también será “privatizada” por las necesidades del capitalismo estatal. Esto no tiene que ver con un “amanecer” de ideas de la libertad económica en la región del fundamentalismo wahabí.
Dada la lógica del capitalismo estatal, la venta de Isagen no será un caso aislado en Colombia. La razón real de su venta fue el cálculo erróneo del Ministro de Hacienda acerca de los precios del petróleo. El gobierno tenía en mente presentar presupuestos para los próximos años que incorporaran ingresos petroleros con el precio del barril cercano a los US $60; hoy, cuando el precio está muy por debajo de los US $40, la privatización de Isagen será la primera de muchas.
Como Tsipras, el gobierno colombiano no tiene otra opción aparte de reorganizar el portafolio de las empresas estatales, el 19% de las cuales no son rentables. Probablemente, este porcentaje de empresas públicas no productivas sería mayor si el gobierno fuera socialista en vez de “neoliberal” y consciente de las “pequeñeces” morales de la rentabilidad.
Es necesario aclarar que el propósito principal del capitalismo de Estado no es avanzar hacia una mayor libertad de mercado, sino consolidar el aparato coactivo en el territorio nacional. En Colombia, Isagen se vendió, según el gobierno, para financiar la construcción de carreteras, lo cual no es otra cosas que la consolidación militar en el territorio nacional. Mucho va de los retenes de las FARC en la Autopista Bogotá-Medellín a la carretera de doble calzada a Mocoa, Putumayo, en el sur del país.
Quizás el único proceso “privatizador” que se está llevando a cabo en América Latina por convicción es la propuesta de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) en la Asamblea Nacional de Venezuela de darles títulos de propiedad a los habitantes de los apartamentos que construyó el chavismo con la bonanza petrolera.
No es un secreto que, en Cuba, el control de la residencia es un mecanismo más de terror de Estado. Los cubanos no tienen propiedad sobre la vivienda, la cual es un activo estatal asignado a su usuario y, por lo tanto, le puede ser negado a quien no le agrade al régimen. Por eso hace bien la MUD en avanzar en la “privatización” de los edificios residenciales y legalizar a sus usuarios como propietarios.
Tales privatizaciones por convicción, sin embargo, no suceden a menudo, e incluso la iniciativa de la MUD se da sobre todo para recuperar terreno para la libertad. Aunque mucho nos duela a los defensores de la libertad económica, no somos vanguardia, a lo sumo retaguardia y, por lo tanto, permanente resistencia.
Los descalabros del capitalismo estatal que tantos llaman “privatización” seguirán sucediendo por obra y gracia de las leyes económicas que respetamos y que otros prefieren ignorar. Con tantos estados endeudados, no me cabe duda: la subasta apenas comienza.
Jorge Eduardo Castro Corvalán es ingeniero civil de la Universidad de Los Andes y miembro fundador del movimiento Libertario en Colombia. Sígalo en @amautajorge.
 English Version
English Version