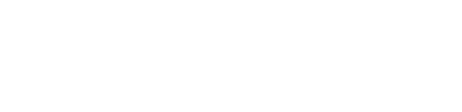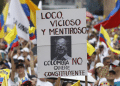EnglishEn abril de 2013, la Associated Press prohibió el término “inmigrantes ilegales” de su libro de estilo. Su directora ejecutiva, Kathleen Carroll, explicó a través de una entrada de blog el cambio de estilo alegando que la palabra “ilegal” debe referirse sólo a acciones y no a individuos.
Según Carroll, el cambio obedeció a la decisión de no utilizar términos para etiquetar a las personas, sino sólo a las acciones. Aunque el enfoque en la conducta en este sentido se refiere a la acción migratoria, el cambio nos recuerda sutilmente que la conducta es una doble vía; los inmigrantes no son de por sí ilegales, son convertidos en ilegales por las leyes creadas por el Estado.
Sometidos a las decisiones del Estado, muchos inmigrantes viven de facto en libertad condicional, con un miedo constante de que el gobierno modifique cualquier término legal que los convertiría inmediatamente en ilegales.
Para violaciones estatales evidentes — e inhumanas — contra los inmigrantes, no se necesita ver más allá de la República Dominicana, para la que no existe ningún libro de estilo que contenga el término apropiado. Con miles de residentes nacidos en República Dominicana a punto de convertirse no solo en “ilegales”, sino apátridas; la hipocresía de la ilegalización de inmigrantes llevada a cabo por el estado se exhibe abiertamente para que el mundo entero la vea.

El 23 de septiembre del año pasado, la Corte Constitucional de la República Dominicana emitió un fallo donde efectivamente desnacionaliza miles de sus propios ciudadanos. El fallo niega de manera retroactiva la nacionalidad dominicana a cualquiera que haya nacido en el país después de 1929 y que no tenga al menos un padre de sangre dominicana. Cualquiera que no cumpla con este criterio sería considerado como “ilegal” en el país. Funcionarios gubernamentales consideran que el fallo es irreversible, y la Junta Central Electoral tiene un año para publicar la lista de las personas a las que se les retirará la ciudadanía.
Desde septiembre, las implicaciones de este fallo han sido evaluadas y son simplemente abrumadoras. De acuerdo a lo estimado por un censo de inmigrantes, publicado en el 2013, para ese momento habían 245.000 niños de primera generación, dominicanos por nacimiento, hijos de inmigrantes viviendo en el país, siendo la gran mayoría de estos — cerca de 210.000 — de descendencia haitiana.
Esto revela el feo trasfondo racista del fallo. A pesar de que funcionarios dominicanos sostienen que el número de personas afectadas se aproxima a 24.000, expertos sugieren que estos números inflados son una consecuencia no intencional del tratar de desplazar muchos residentes de ascendencia haitiana, con quien las tensiones siempre han sido altas. “El impacto podría ser verdaderamente catastrófico”, dijo el dominicano Jorge Duany, experto en migración y profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU). “Están estigmatizando a toda la población haitiana”.
Por más aterrador que parezca, la situación se pone peor. La República Dominicana no es sólo el hogar para descendientes haitianos, sino para familias que tienen una gran variedad de ascendencias y que también se ven afectadas. Tal como Mu-Kien Adriana Sang Ben, destacada historiadora dominicana, lo expresó para Reuters, “esto afecta a los hijos y las hijas de inmigrantes no solo de haitianos, sino también judíos, europeos, chinos – al país entero”.
Como se remonta a 1929, el fallo es también multi-generacional, y expertos en derechos humanos estiman que el número de personas afectadas podría superar los 450.000.

En un intento de justificar un fallo aparentemente injustificable, algunos sugieren que la decisión del 2013 no afectará a nadie que entró al país de forma legal. Sin embargo, este argumento pierde peso cuando un gobierno decide odiosamente qué, y quién, es ó no es legal.
Durante décadas, la República Dominicana concedió la ciudadanía a niños de padres inmigrantes nacidos en suelo dominicano. La única excepción era que a los niños nacidos de padres presuntamente “en tránsito” no se les concedía la ciudadanía. Por lo menos desde 1939, el gobierno dominicano definió “en tránsito” como “extranjeros entrando al país principalmente para viajar a otro destino, como turistas, miembros de fuerzas extranjeras, o empleados temporales”.
Pero eso cambió en el 2004. A través de modificaciones legislativas, el país alteró la definición e incluyó niños de cualquier ciudadano sin documentación, dándole impulso al proceso de ilegalización. Pero esta decisión también fue recibida con mucha crítica por todos los que, por sentido común, consideraban que el concepto de “en tránsito” no se extiende a través de las generaciones. Eduardo Famarra, un experto sobre el Caribe de FIU, dando voz a lo que muchos pensaban, preguntó retóricamente, “¿se puede estar en tránsito por 40 años?”.
Un año después, en 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que con este fallo, el gobierno dominicano violó el derecho regional e internacional, así como su propia constitución. Declaró que el gobierno no podía utilizar el estado de uno de los padres en tránsito como razón para negar la ciudadanía, y ordenó al Estado proporcionar tarjetas de nacionalidad a las víctimas de la sentencia. La distinción, sin embargo, fue ratificada formalmente en 2010, cuando el gobierno aprobó una nueva constitución.
En el 2014 el debate continúa. Un hecho en gran parte oscurecido en todos los debates políticos e ideológicos es que la mayoría de las personas que son blanco y afectadas por la ley — las de ascendencia haitiana — no son en realidad haitianas. Nacieron legalmente en suelo dominicano, bajo la ley dominicana, y se identifican como dominicanos. La mayoría nunca ha estado en Haití, ni hablan el criollo haitiano. Tampoco esta sentencia los hace “más haitianos” — si esa era la intención.
“Somos dominicanos, nunca hemos estado en Haití. Nacimos y crecimos aquí. Ni siquiera hablamos criollo”, dijo Banesa Blemi, una entre miles de los que están en el limbo mientras esperan el plazo de doce meses.
“Me pregunto de qué país soy. Me imagino que será del país de los indocumentados”, reiteró Sentilia Igsema, de 82 años de edad, mostrando su carnet de votante dominicano.
Olvidemos las agendas del imperio de la ley y los debates sobre fronteras abiertas. Olvidemos la reforma migratoria, e incluso los términos — y el estilo — que utilizamos para hacer referencia a los inmigrantes. La ilegalización de su propio pueblo por parte de la República Dominicana no es una cuestión ideológica, sino un problema humano, un problema humano que puede llevar a consecuencias inhumanas.
 English Version
English Version